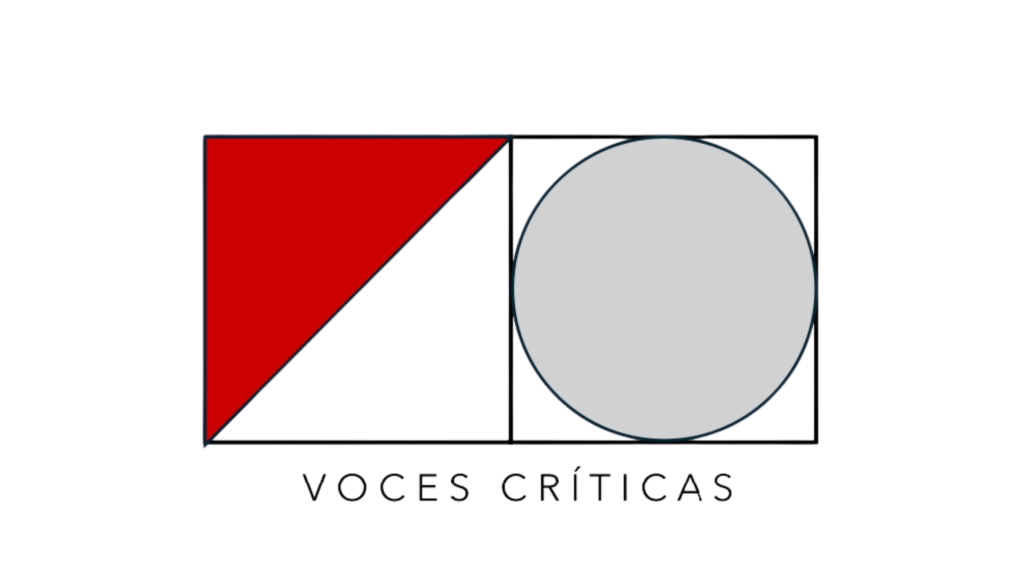
VOCES
CRÍTICAS
KEMY OYARZÚN VACCARO
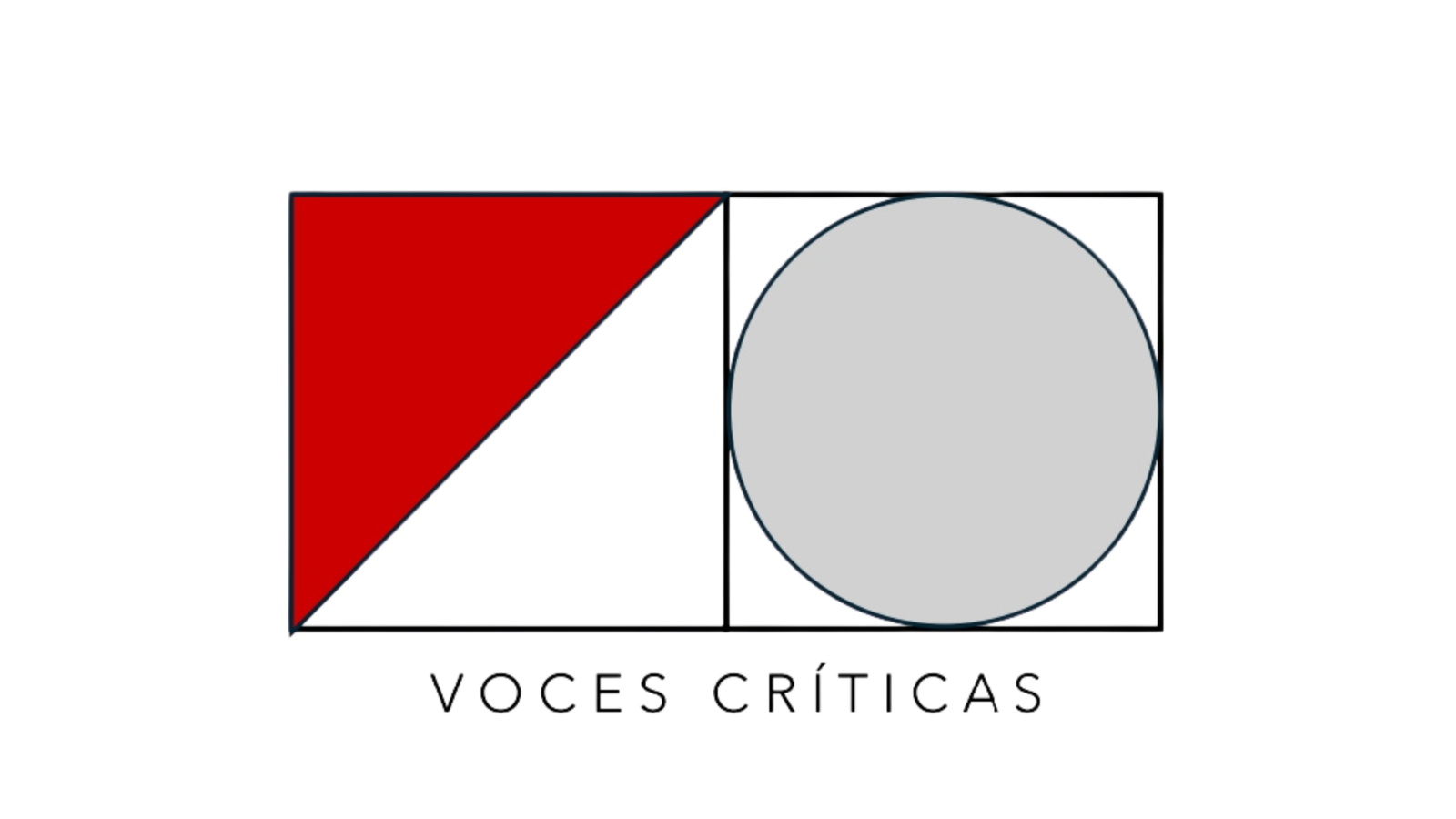
Segunda entrevista a Kemy Oyarzún
Teoría y praxis: constituir las lecturas
El 8 de noviembre de 2023 Romina Pistacchio conversa con Kemy Oyarzún en su casa. En esta ocasión profundizan sobre su trayectoria intelectual a su regreso a Chile, ya como feminista y académica reconocida.
Romina Pistacchio (RP): En la primera sesión de nuestra entrevista nos contaste que tu estancia en Estados Unidos es para ti tu exilio, y profundizamos en cómo tú habías vivido allá. Ahora, en cambio, en esta entrevista, lo que queremos es que tú misma hagas una revisión de cómo crees que construiste tu proyecto intelectual teórico-literario, tu programa. En ese sentido, una pregunta que le hemos hecho a nuestras intelectuales y críticas es: ¿qué elementos teóricos reconoces tú en esa construcción discursiva y política, cuál reconoces como la melodía de lo que nosotros llamamos “un bajo continuo”? ¿Cuáles son esas herencias teóricas que guardas en tu caja de herramientas y a las que siempre vuelves para pensar, leer y escribir.
Kemy Oyarzún (KO): Mi primer libro se llama “Deseo, poder y escritura”; yo te diría que ese es el bajo, el bajo de fondo. Nunca lo he abandonado. Deseo porque entendía, sobre todo, a fines de los 60 y los 70, que… Bueno, y sobre todo a partir de la dictadura en Chile, pero no sólo a partir de la dictadura, yo diría antes de eso: que el poder y la literatura se habían estudiado sobre todo bajo el concepto de contexto histórico-social, que en el fondo a mí me parecía que dejaba afuera muchas claves escriturales, pero sobre todo deseantes. Entonces, en el medio del duelo, sobre todo, porque fue cuando escribí ese libro, pero ya venía pensando esto, son deseo, escritura y poder, hasta hoy. No lo he dejado.
El deseo para mí era requeteimportante. Tuve un encuentro muy importante en la casa de Fernando Alegría con Cortázar, que fue dos o tres veces a California, y yo, ya enseñaba en la Universidad de California Riverside. Entro a la casa y estaban discutiendo sobre la Revolución, ¿no? Estamos hablando de la Revolución de los sesenta, setenta: Cuba. Acuérdate que había una tremenda cantidad de escritores que trabajan en Casa de las Américas, desde muchas perspectivas; yo aprecié mucho eso. Esa pluralidad, esa heterogeneidad creo que me marcó, y adentro estábamos hablando de eso y Cortázar me dice: “Bueno, porque usted pensará que si la revolución no se ríe de sí misma estamos perdidos”. Y entonces, enganchamos con Nietzsche y alguien que estaba ahí, que no recuerdo quién era, dijo: “¿cómo Nietzsche? ¿no eres de izquierda tú, marxista?”. Como diciendo Nietzsche es fascista. Había esa idea. Y le dije: “no, no, mira lo que acaba de decir Cortázar, si no nos reímos de eso. Si el deseo no está, ¿qué revolución vamos a armar?”. En ese sentido, ese hilo, que tiene que ver con el erotismo, está más vinculado a mi poesía, pero está de alguna manera en toda mi escritura… Cómo le llamas tú, ese “bajo continuo”, ese continuo que es muy lindo en la música india, de la India, hay siempre un continuo [sonido de vibración de la garganta] que está ahí, que no está siempre en nuestra música occidental, y a mí me encantaba, era como un zumbidito.
La capacidad de reírse de sí mismos, entonces, sin dejar de pensar en la subyugación, la dominación, ni en los imaginarios, el psicoanálisis y la política son parte de ese bajo continúo. El erotismo también, por supuesto. Luego de eso, diría que todo lo que tenía que ver con la Revolución de la raza humana, como decía Fernando Alegría que escribió cómo desvestir a la raza humana. Estoy hablándote de Matta, Alegría, Cortázar… Había muchos varones, la verdad, y en ese sentido yo era una mujer entre varones casi todo el tiempo, tanto de izquierdas, como escrituras, como pintores, entonces era una persona rara, pero sí hacía enganche muy claro con cómo desvestir a la raza humana de Fernando.
Él es una persona clave en mi vida, Fernando Alegría, en todo nivel. Olvidado en Chile, muy olvidado, pero “Instrucciones para desnudar a la raza humana” (1979)… Te fijas que ahí todavía no se hablaba de género, ni de feminismos, ni yo, porque ya había pasado por un grupo de estudios marxistas, y ahí habíamos cuestionado mucho a los varones, que en ese caso eran extremadamente dogmáticos y pensaban que tanto el deseo como el psicoanálisis, la epistemología no existe en el marxismo, y nos pegamos las peleas, los combos. A ver, ¿cómo si no existe la epistemología, la filosofía, cómo leemos a Marx en 1844? Bueno, pero ahí está que al final todo ese tema del deseo, del erotismo es político. El erotismo es político.
Hace poco estaba mirando que murió Dusell. Dusell escribió un libro en los años ochenta con el cual tengo diferencias, pero noté que era de todos esos varones filósofos, latinoamericanos, el que estaba pensando más o menos en la misma dirección. Porque escribió un libro que se llama “Feminismos y erotismo latinoamericano” (Es Liberación de la mujer y erótica latinoamericana. 1980), sí, pues para que veas tú como… Quién habla de Dusell, ¿no? Y era un capítulo que tiene que ver con Cortázar también, la revolución tiene que reír. Claro que si estamos en la guerra de Gaza no nos hace reír, pero no era eso lo que él quería decir: es reírnos de nosotras mismas. Tener la capacidad de parodia, de no dejar el espíritu crítico y en ese sentido el espíritu danzante de Nietzsche. Cómo puedes vivir, reír, gozar eróticamente y luchar. Cómo eso hace de un ser humano multidimensional, diría Marcuse, yo vengo de eso.
RP: Kemy, sabes que hay un libro que se publicó, creo que hace como dos años, que es una antología que hace Carla Peñaloza y Jimena Alonso Moreira en memoria de María Eugenia Horvitz, y ahí Dora Barrancos, que es una exiliada argentina, dice: “Las que nos fuimos de acá no éramos feministas y volvimos feministas”. ¿Cómo te interpela a ti esa aseveración? ¿Cuáles son los textos que tú lees y que traes, no, que acarreas hacia acá contigo, en tu discurso, en tus palabras, en tu quehacer, y en ese mismo sentido, ¿tú te sientes mediadora entre centro y periferia, por ejemplo?
KO: Más que mediadora me siento articulada, porque no siento que tenga tanto poder como para mediar. Me siento con nuevas articulaciones, nuevas contradicciones vividas afuera y revividas adentro de otra manera, pero totalmente de acuerdo con Dora a quien quiero mucho y la conocí afuera.
Ahora, articular qué, dirías tú. Bueno, en mi experiencia allá estaba en este grupo de estudio con marxistas, éramos dos feministas y el resto eran ocho hombres, pero eran diversos, y estábamos en la revista “Latin American Perspectives”, y al final los más sectarios se fueron de la revista, y quedamos las feministas en discusión con los marxistas. Articulando. Seguimos y qué es lo que salió en ese momento, salió “El tráfico de las mujeres” de Rubin, que para mí fue fundamental, porque ella toma el origen de la familia y lo articula con Levi-Strauss. Entonces ahí, para mí, tuvo un enorme sentido que se mirara de otra manera la subordinación de las mujeres, y eso fue clave. Pero yo sigo hablándote no del activismo, sino que de mi activismo intelectual, porque yo tenía ese grupo de estudio y ahí articulaba. “Study Group”. Y, por supuesto, tenía toda una militancia de izquierdas, chicana, chilicana. Entonces las feministas chicanas en algún momento interpelaron eso: dónde o qué hacíamos para leer? Bueno, Julieta Kirkwood no llegaba y llegó la Revista “Fem” y ahí es donde yo me apapaché, digo, me apapaché con México y con las feministas mexicanas, extraordinarias, po’; tenían la Revista “Fem”, tenían centros hasta en la frontera. Tuvimos tres Congresos sobre Feminismo y Culturas Críticas en Ensenada, Baja California, México, y estaba Helena Urrutia, estaba por supuesto Marta Lamas, desde “Debates Feministas”.
Entonces la revista “Debate Feminista” todavía no entraba y se armó la pelea, se armó la tremenda pelea entre “Fem”, la revista feminista más antigua de México con todos los exilios; acuérdate que en este momento estamos hablando los setenta y venían los exilios de los holocaustos. Guatemala, sobre todo Guatemala, y por supuesto Argentina y Chile. Hay que recordar, y esto no lo decimos mucho, que Argentina tuvo un gran exilio lacaniano.
Entonces, nos reunimos durante seis años, tres veces. Y ahí se armó la discusión más fuerte entre “Fem”, donde estábamos todas las mujeres de izquierdas de América Latina, y “Debate Feminista” que estaba empezando, y empezaron a ocurrir grandes problemas políticos. Muchas personas de “Fem” eran del antiguo Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y “Debate Feminista” para nada, y además era un feminismo mujeril, ahí se armó toda una pelea: “las feministas somos mujeres, entonces todas las mujeres que luchan son feministas”. No, no todas las mujeres, y empezar a desnaturalizar el cuerpo, el erotismo, ¿el erotismo tiene género? Es parte de la revolución.
Entonces, claro, en ese momento que también venía a la revista y teníamos todo un intercambio muy mexicano, muy latinoamericano y Dusell planteaba algo que también planteó Juliet Mitchell, nos metimos en psicoanálisis muy fuerte, porque había un grupo lacaniano enorme en México, por todos los lacanianos que tuvieron que salir arrancando, que nadie entiende por qué perseguían los lacanianos en Argentina, entonces claro, está el Edipo, está pensando en el Edipo como una, por decírtelo así en burdo, como una estructura patriarcal. El problema es que el problema patriarcal no solo afectaba a las mujeres y eso lo trabaja Dusell muy bien en ese texto. Pero yo no estoy de acuerdo en una parte, Dusell dice que lo que pasa es que el Edipo, el patriarcado, afecta el erotismo porque de alguna manera canaliza el falo para los varones y a las mujeres no el orgasmo ni el clítoris, sino la contención y la reproducción, entonces eso va mucho con lo masoquista. Yo no lo veo así pero él veía que estructuralmente las mujeres estábamos formadas hacia el masoquismo y los varones al sadismo falocrático, pero no puedo separar la estructura sadomasoquista en dos lugares porque es una dialéctica estado masoquista que tiene que ver con la presión, y planteábamos mucho la opresión de las mujeres obviamente vinculadas como quien dice a un hueco metafísico donde emerge la especie humana, pero sigue siendo un hueco, una falta un vacío, o sea no hay sujeto, no hay subjetividad. Y en ese sentido sí empezamos a plantear la subjetividad. Bueno…eso está en mi libro, lo estudió la Nelly Richard, el primer libro, y dice: El recorrido de Kemy es darse cuenta que hay un cambio en el modo cómo vemos la subjetividad. De cómo el propio libro hace el recorrido, en donde yo trabajo el erotismo, llego a la subjetividad y veo que la subjetividad no se agota en el psicoanálisis y peleo con Lacan, ¿por qué? Porque lo plantean desde el estructuralismo, o sea, ¿es una estructura universal? Levi-Strauss sí lo dice, verdad, las mujeres somos el tráfico, el objeto, y después tuvo que defenderse, pero es una época en donde estamos debatiendo subjetividad, erotismo, para sacarlo del concepto de la reproducción y del tema de que todo esto es natural. Entonces eso con un capítulo importante y luego viene la reflexión feminista de Gayle Rubin, quien es estructuralista, entonces ella dice: “Las mujeres somos… y eso no lo vio Engels del modo como lo ve Levi-Strauss, que es una estructura universal”, y eso es exactamente lo que la feministas de “Debate Feminista” decimos. Esto es histórico, mijita, esto es histórico y en ese sentido hay un aspecto de Engels en que no estaba tan equivocado, porque estaba pensando que por lo menos la estructura desde la época de los romanos, es decir una estructura de más de 2000 años, y por cierto, claro, parece universal, pero hay que rescatar la historia. Todo eso es lo que estamos debatiendo y una relectura de Engels.
RP: Y ¿cómo interpelan al campo cultural chileno esos debates feministas de la época? ¿Hay lecturas que traen las mujeres que llegan, por ejemplo? ¿De qué manera impactó eso tu propio regreso a Chile?
KO: Fíjate que la llegada… Yo te diría que los debates están allá, y Latinoamérica está en las chicanas y en las mexicanas, porque no respetamos las fronteras, yo volví a México. No me puedo olvidar que cuando estaba con la L, que duró doce años, todo esto estaba ocurriendo. ¿Y dónde estaba ocurriendo? En Aztlán, el mundo que le quitaron a México. La mitad de México con Santana. Expropiado, comprado, miserable, a huevo. Entonces lo que nosotras queríamos era: Latinoamérica está aquí. Y por eso yo digo que soy chilicana. Volví cuando llegaron los refugiados. Volví cuando me apapachó México… Te digo Carlos Monsiváis sobre todo porque era gay, crítico, me decía: “Me carga… me carga la música esa, me encanta Víctor Jara, pero a Isabel Parra la encuentro latera, prefiero el buen bolero”. Y empezamos a pensar la cultura popular latinoamericana desde allá, y entonces hicimos encuentros con la Poniatowska, con Margo Glantz, con las grandes feministas mexicanas en plena pelea, y con el pensamiento gay mexicano de Carlos Monsiváis, ¿no? Claro… se jugó el corazón y pues se lo ganó la Coca-Cola.
Entonces yo volví antes, mira, yo volví antes, tal vez, nunca me fui del todo porque yo estudié… estudio literatura latinoamericana y puede haber habido un rasgo de romanticismo, puede ser, nadie está enteramente libre. Volví con un gran costo cuando me sacaron la L, un costo de todo ese mundo que habíamos armado: cultural, revolucionario, con los mexicanos, las mexicanas, en donde ser feminista y ser revolucionaria no era tan raro, fíjate, no era tan raro como era, tal vez en Chile, tal vez… Bueno en Chile porque la Unidad Popular no se planteó en la revolución feminista ni el erotismo como una forma de “eros-lución” que llamaba nuestro querido, ¿no? Él decía: “Estamos por la revolución, pero tiene que ser eros-lución. Gocemos la piel, los cuerpos. El deseo no se fija en las estructuras de poder…”, y yo pensaba qué mejor ejemplo de eso que la literatura, ¿te fijas? Entonces era la poesía, era la escritura latinoamericana. Eso ocurrió allá. Los primeros tres encuentros que armamos con las mexicanas, sobre cultura mexicana, tremendamente desprestigiada con el machismo y el sombrero y toda la estupidez que tiene el gringo: “5 de mayo, 5 de mayo, cerveza, tequila”.
Siempre digo yo volví allá, me apapachó México, me iba a tomar pozole en la mañana después de cantar y tomar unos buenos tragos, y pasarme toda la noche en vela cantando y tocando el bombo, con el saxo. Además, no era esta cosa de que una cosa es música folclórica y otra cosa es música popular. Si yo tengo todo que agradecer a México y siempre digo: no en vano tuvieron la gran revolución que empieza en 1906 aunque todo el mundo diga que después, y la primera constitución que ya se la quisiera… La de mi 1917 con Zapata. Entonces yo diría que soy… siempre voy a hacer chilicana, acá también, porque acá hay una versión de México que es muy cuadrada y muy esquemática. Y Chile se siente al centro de Europa en cambio el mexicano se da cuenta, la y los mexicanos, que somos una raza distinta, entre comillas “la raza cósmica”, somos una raza mestiza, estamos todos mezcolánzeados, pero eso también implica estructuras culturales que perviven y eso es maravilloso. Mirar la cultura antes, antes de la colonia, y seguir pensando en la descolonialidad, la descolonización que si no es cultural no es erótica, no es revolucionaria, no es nomás. La revolución será descolonial o no será. Como vimos con Elisa Loncón y cómo se la trató, y su discurso increíble, que además después la desprestigiaron, incluso le querían armar un juicio y un show.
Y entonces tú me dirás: ¿Dónde empieza Chile? Y yo te diría: ¿Dónde empieza Chile? Cuando llegó el exilio chileno, que logramos que entraran 150 familias, lo logramos peleando. Había una división enorme entre las chilenas y los chilenos que éramos antidictatoriales y los otros que eran muchos, que habían ido a hacerse a América. Entonces luchamos y luchamos y conseguimos que entrara la izquierda, y yo también digo, una vez que entraron los compañeros y las compañeras yo volví a Chile, yo estaba viviendo Latinoamérica. Me cuesta mucho el concepto de nacionalidad estrecho, me cuesta, me asfixia, no me gusta. Y en esa época de los setenta con Cuba, Casa de las Américas, tampoco había un nacionalismo estrecho en Casa de las Américas imagínate, una riqueza latinoamericanista enorme, y además con un concepto claro anti racista, con el Caribe, con los pueblos. Entonces vengo de un mundo muy distinto. Que por supuesto entra en contradicciones con los departamentos español que eran todos fundados por españoles, tú te das cuenta. Entonces cómo enseñar Fanon, ¿qué es eso? ¿Por qué va a enseñar Fanon?
RP: ¿Pero eso tanto en Estados Unidos como acá?
KO: Yo creo que cuando llegue sí. Gabriela Mistral se enseñaba de otra manera.
RP.: Ah! Sí, claro, en mi caso, cuando yo estudié, la enseñaba la Profesora Cuneo.
Entonces, claro yo llegué, tú comprenderás que no me iba a hacer partidista de una manera estrecha, yo vi… aquí todavía hay una lucha fascista y tiene que ser pluralista o no es, y se armó esta cosa donde un chiquillo que yo quería mucho, se tomó la Facultad de Ciencias Sociales, y estaba el Decano, no sé qué Decano era, y el Decano iba a llamar a la policía y él le estaba explicando, parece que él era de los autónomos, le estaba explicando de por qué se habían tomado… y el decano del momento toma el teléfono y dice no, yo voy a llamar a la policía y el pesca una de una tijera que había y le cortó el teléfono. Yo tenía estudiantes autónomos, muchos, varones y mujeres, entonces acá… Pepe Flores, un chiquillo de las Jota, se tomó la Facultad de Filosofía y estaba la profesora Myriam Zemelman haciendo una clase, entonces lo que hizo él fue poner un candado, afuera de donde se estaba dando la clase, pero sacaron el candado cuando terminó la clase. Entonces la profe Zemelman decía: “A mí no me raptó nadie. Yo entré con mi alumnos y salí con mi alumnos”. “Pero la habían raptado porque usted estaba con un candado”. Bueno, entonces se armó un claustro gigantesco, ciento y tantas personas, con académicos, y nos pidieron si queríamos lograr que los echaran, sumariar a estos dos estudiantes, el de Ciencias Sociales y nuestro Pepe Flores. Entonces se arma y el voto, imagínate que yo no conocía absolutamente a nadie, tenía aquí como cinco meses. Entonces: ¿quiénes están en contra del sumario? Y éramos seis. ¿Y quienes eran?
KO: Caviedes, creo que la Myriam Zemelman, yo… Me faltan dos. Y me acuerdo que la que fue directora del departamento se abstuvo, y eso ya era mucho. Y ahí yo pensé pucha, hay un grupo… hay un grupo, pero pucha que somos pocos. Entonces bajé de ahí y me persigue la Cuneo y me dice: “Tú trabajas con los lauchas, tú eres una terrorista y te haces la académica. Y me sacó de la Revista Chilena, me echó. Entonces, claro que nos gustaba la Gabriela, pero éramos muy distintas.
RP: ¿Y entonces todas esas lecturas feministas que tú hiciste… Cómo son recepcionadas acá?
KO: Bueno, yo volví el ochenta y cinco, cuando me sacaron de la lista. Todavía tengo la lista del Mercurio, con mi prima que estuvo acá en México, porque somos todos parientes de un Ministro que nadie conoce que se llama Cruz Ponce, un Ministro de un partido muy chiquito, y nos pusieron a todos en la lista, a todos, hasta al ministro. Entonces ahora estamos denunciando que toda esta familia que ha muerto en México, que no pudo entrar a Chile, como la Laura Allende, no podían entrar. Bueno, yo pude entrar en el 85, antes que mi prima socialista, y estaba la marcha “Somos más”, y me llamó la Olga Poblete, viejita, a la casa de mi tía que era pro dictadura total, y me dijo: “No sale de aquí usted porque la sigue en los talones la DINA”, pero me llamó la Olguita y me dijo “está invitada a una reunión con Julieta Kirkwood y todo el mundo”, las feministas.
Yo vine algunas veces para acá… vine con tres misiones: feministas, pero yo no conocía a nadie, porque yo era de la resistencia y trabajábamos allá a través del Chile Democrático, y del Consejo de Iglesia. Entonces me llama mi tía y me dice: “¿Y cómo conoces tú a la Olguita, que fue mi profesora en el Liceo 1? Eera tremenda revoltosa, pero ahora tiene como 90 años, 85 o por ahí”. “Ah”, le dije, “si es que es muy conocida afuera” y fui po, fui a la reunión. Era en la casa de Caffarena, de Elena, y estaban todas.. Y ahí nos preparamos para la marcha de “Somos más”.
RP: ¿En esa preparación para la manifestación, había discusiones acaloradas, posiciones encontradas, discusión o estaban todas de acuerdo? ¿Cómo era el diálogo en esa coyuntura que necesitaba de unificaciones estratégicas?
KO: Estábamos todas de acuerdo, pero éramos las de izquierda, o sea, éramos las mujeres de izquierda –porque Julieta Kirkwood era totalmente de izquierda–. Ella era socialista y muy crítica del modo como el Partido Socialista no había planteado, ni la Unidad Popular, los temas urgentes de las mujeres. Entonces fuimos ahí y ya ahí sentí que mi casa eran las feministas jóvenes. Marchamos de dos en dos columnas, apoyadas por dos jóvenes mujeres. Tremendas colas. Eran tres columnas. Nos sentíamos súper protegidas y eran súper chicas, las jóvenes. Entonces yo ahí sentí que había un retorno. Julieta Kirkwood era una mujer muy decidida, pero muy dialogante. Escuchaba a las chiquillas jóvenes, había una relación intergeneracional que me encantó, y que a veces no existía en Estados Unidos. Lo otro que no existía en Estados Unidos era que había un puente ininterrumpido entre el movimiento y el pensamiento, la teoría. Eso, en Argentina y en México, digamos, la teorización, era más socializada que en Estados Unidos. Y se creaba un diálogo entre feminismo y revolución, feminismo y cambios estructurales, igualdad… Nadie hablaba de equidad, equidad dentro del contexto sin cambiar las estructuras; nadie hablaba de eso, excepto que estaban, por supuesto, las “Mujeres por la vida”. Pero fue increíble juntarse todas, porque sin perder la identidad de izquierda -eran de una identidad radical, revolucionaria, que no le tenía miedo a los grandes cambios estructurales – estaban abiertas a juntarse con otros grupos, como por ejemplo, con las “Mujeres por la vida”, sin temer a que se podía perder nuestra identidad. Era, digamos, la gran lucha antifascista. Y la autocrítica era clave. Así como decíamos allá que quien no se ríe de sí mismo… El ego, la soberbia, tiene todo que ver con la rivalidad que, lamentablemente vive, convive, en las Universidades.
Pero en ese momento, en la Facultad, estaba Lucía Invernizzi. Ella había articulado grupos, talleres, grupos de estudio con mujeres, con estudiantes, con otras académicas. Salía de la Facultad en medio de las protestas y le quitaba a los chiquillos y chiquillas a los carabineros.
Bueno, tú sabes que una vez tuvo un encontrón con la policía y le tiraron polvo de lacrimógena en la cara. A mi también me pasó. Fue la primera vez que tuve pleuritis, fui a la médica y me dijo: “Usted tiene sus pulmones como un árbol de Pascua, ¿trabaja en una fábrica química?”. “No”, le dije, “trabajo en la Facultad…” [risas].
Pero eso te quería decir sobre las fronteras… Digamos, la riqueza de haber pasado por allá y por acá, es que uno iba pensando todas estas diferencias en el trayecto. Por ejemplo, a Chile lo notaba mucho menos anti académico que allá. La academia estaba en la vida, más cercana a la vida, como lo que pasaba con la Lucía, circulaba entre movimientos y Academia. De hecho en lo académico El estructuralismo siguió en Chile, y la crítica al estructuralismo para mí, viene del Feminismo.
RP: En ese sentido ¿Piensas que el feminismo teórico abre las puertas en Chile a la crítica de la modernidad y, en consecuencia, también a la deconstrucción y a los cambios de las perspectivas hegemónicas en los estudios literarios?
KO: La crítica a la estructura viene de desarmar, desarticular la autonomía autocrática de la literatura del estructuralismo y de cierto formalismo, y cierto estructuralismo funcionó muy bien durante la dictadura, porque era autocrático, autonomista, pero o sea una cosa es la literatura, la otra cosa la vida, el deseo, las represiones múltiples, te fijas, entonces ¿quiénes hicimos eso? Fundamentalmente la feministas y yo te diría que todavía falta mucho para Haraway, que es tan importante, quien plantea que el conocimiento situado esté realmente permeando en el estudio literario, todavía.
Yo creo que se armó una falsa dicotomía entre arte y vida, verdad, y el arte se estudia con herramientas artísticas, sí, claro, pero dónde metes el deseo, dónde metes el erotismo, dónde metes en la subjetividad en persistente sujeción, lo que es mi tema, ¿no? Eso es lo que aparece en Poética del desengaño. Deseo, escritura y poder, pero es Sujeto y sujeción, la subjetividad tiene que volver a entrar, ¿no? Pues el sujeto había muerto, por un lado, y la autonomía de la literatura no reconocía al sujeto, planteaba sólo al sujeto digamos dentro del enunciado, claro, no como proceso desde antes que cure desde la subjetividad del enunciado, del enunciador y la subjetividad de la recepción.
RP: Y que se despliega bajtanianamente en todos los rincones del texto.
KO: Absolutamente. Entonces para mí es el feminismo… Bueno no, tengo que decirlo: Es el psicoanálisis, para mí fue el psicoanálisis. Yo vengo del marxismo, tú sabes que en su tradición no se leía a Freud, porque era burgués y para burgueses, pero empecé a sentir que la sujeción estaba habitando(me) y no solo en el sueño, en el inconciente, sino en la cotidianidad, en el juego y, por supuesto en el arte, en los temores, en la represión, pero también en lo lúdico porque no era dicotómico, no era dicotómico. Al poder no lo concebimos como el padre palaciego, el poder tiene toda clase de resortes y mandatos que te interpelan y con los cuales tienes que luchar tú dentro de ti misma, entre comillas, pero no solo como individua, sobre todo como subjetividad de género y de clase, y por supuesto de pueblo y nación, y en ese sentido entonces, claro, yo creo que, fue el feminismo el que permite la entrada de lo demás.
Yo te diría que fui freudiana primero y Lacan me despertó totalmente. Pero cuando llegamos a Deleuze… Ahí ya era otra cosa, otra cosa, pero para cuando llegué a Deleuze fue mi último viaje a Chile y Argentina el 74. Y saqué el anti Edipo, de un chico que se subió en una librería a una escalera y me lo dio.
Ya con Deleuze y Guattari fue una revolución revelación. Todo cuajó y el feminismo entró claramente con el psicoanálisis en la crítica a Lacan con estas mexicanas… Las peleas que teníamos… casi nadie era deleuziana, era un poquito demasiado anarco lúdico ezquisoide… A me interpeló mucho Juliet Mitchell, era lacaniana y tenía algo muy similar a Dusell, que era esa reflexión de cómo la estructura erótica es parte de la estructura de poder y todo lo veía desde el Edipo castrante. ¿Ves? La castración. Entonces, ¿dónde aparecía la mujer? Entonces ahí vienen Deleuze y las mujeres argentinas lacanianas y postlacanianas Mabel (**), a todas las argentinas las conocí afuera, en México, exiliadas. Entonces ahí es como te diría yo que se fue amasando una visión que iba muy bien con el arte, con la especificidad del arte, que sí la trabajan desde Freud, Lacan y Deleuze. Lo que le faltaba a Freud y Lacan era toda la dimensión histórica, estructuralista histórica, o sea posestructuralista. En ese sentido la irreverencia todavía la guardo, y yo te diría que es lo que más me costó al llegar a Chile con la academia, porque allá en Estados Unidos las académicas izquierdosas, que se sentían cercanas, las chicanas académicas, pero éramos… Nos moríamos de la risa, burlonas, no teníamos que andarnos metiendo en un traje sastre, me entiendes, allá no había eso, sobre todo para la humanistas críticas, las artistas…
RP.: Y cómo es en lo práctico ese aterrizaje en Chile en términos laborales, cómo es ese ingreso a una realidad profesional, académica, investigativa, extranjera para ti?
Yo viví cuando todavía aún tenían micrófonos en las salas en la Universidad de California Riverside. Cuando enseñaba había adquirido una corporalidad distinta a la que había dentro de la academia, con muchas otras y muchos, muchas. Homosexuales. O sea, quién nos iba a exigir o se iba a fijar en cómo íbamos a la clase, cómo nos desplegamos. Yo venía de leer a Freire y me metí profundamente en Pichón-Riviere a quien sigo hasta hoy. Yo trabajo con grupos y creo que cada grupo sabe más que cualquier individuo en la clase, pero tenemos que armar esa conversación plural… Eso también, venía del hippismo, del happening, cada una es distinta, tú no vas a repetir lo que dijo la otra persona, por eso tienes que estar con los oídos muy atentos y lo sensorial muy dispuesto para no querer hacer cátedra en el sentido clásico.
Entonces , yo te diría que lo más perturbador para mí al aterrizar aquí, fue que todo era mucho más formal, las evaluaciones, todo era muy… Entonces te metían en una parcela, y yo, la verdad, venía a hablar del erotismo y el arte. Por ejemplo, no había feministas en la Revista Chilena de Literatura, yo era la única, entonces fui rápidamente la última.
RP: Y en ese espacio ¿cómo empezaste a hacer comunidad con personas, cómo empezaste a hacerte un lugar, o construir un núcleo?
KO: Ah! Sí po’, hicimos un grupo maravilloso. Sí, se llamaba comunidades críticas y venían de todas las facultades del Campus, estaba incluso Horst, había profes… Estaba Karmy. Bueno, estudiantes de posgrado, Vicuña, que acaba de fallecer. Éramos un grupo y nos juntábamos una vez al mes. Incapaces de armar un manifiesto, incapaces siquiera de mandar una carta de protesta por lo que estaba pasando con los mapuches; no teníamos capacidad de acción ninguna, por qué, no sé, era como una especie de decir no seamos útiles, no seamos tontos útiles, fíjate. Tonto útil… yo no quiero ser tonta útil. Yo quiero mandar la carta sobre Gaza que firmamos los académicos en la Universidad de Chile. No fuimos tantos, fuimos como 150.
Entonces, se trataba un poco de “Cómo desvestir a la raza humana”, y estoy citando mucho el poema largo de Fernando Alegría. Tenía que ver con desvestirnos más allá del género ridículo, del académico, de la Institución, bueno Parra. Muy Parra. Más Parra que Neruda, eso fue pasando, o al menos, el Neruda de no sé po’, de Las Odas o el Neruda más burlón. Y yo veía que estaba todo muy encasillado. Exámenes de grado sobre las… que porotearon. Porteado se llamaba cuando delatabas, se llamaba porotera. Hay dos grandes poroteras, la flaca Alejandra y otra de la que se me olvida el nombre. La primera tesis doctoral tenía que ver con estas dos poroteras. Eran las dos mujeres entonces había un tema de género muy fuerte.
Entonces el margen entre la Universidad y la calle era muchísimo mayor en las universidades gringas que yo habité. No te digo solo a la Universidad de California que es una universidad estatal, te digo Standford, donde enseñaba Fernando Alegría, donde enseñaba Jean Franco, donde enseñaba mi marido. O sea, ahí tú tocabas música, ibas a la universidad y hacías muchas cosas. Mi marido era profesor y también tocaba, el charango… Y eso tiene que ver con el movimiento estudiantil del 68, que para los 70 no había desaparecido, y hoy con Gaza, al parecer, tampoco. Es enorme la protesta estudiantil en todos los Campus y el gobierno está preocupado porque creen que son antisemitas, tienen clarísima la diferencia entre el sionismo y ser judío.
Entonces, lo que más me costó fue ponerme la ortopedia, pero que no es física ni de ropa. Sobre todo porque yo me río de mí misma en clase, y yo creo que eso le gustaba a los estudiantes, pero por Dios que le molestaba a los profes, no a todos, pero a ciertos profes, porque siempre me he reído de mí misma, porque Cortázar es el primero que enseñé, toda su obra de Cortázar. Hice como tres cursos. Ahora, siempre le digo a mis estudiantes: “Yo me río de mí misma y ustedes se ríen de mí, pero se ríen conmigo, no tenemos que escondernos; ustedes se pueden reír de mí porque yo me río de mí. Y ustedes si quieren se ríen de ustedes”. ¿Cómo enseñas a Parra sin esta actitud? Y yo creo que tengo el 68 en el cuerpo y no se me va, porque es mi única manera de sobrevivir, no tengo otra, no se me ocurre otra. Y es de una libertad maravillosa, gozosa, pero también es sufrimiento bien afectivo. Pero yo he sentido la complicidad con los estudiantes de una manera, que solo me recuerda Berkley, California, San Francisco… y eso no se me ha perdido, vuelve a reaparecer en las clases. Y eso de que no hay diferencia tan tajante entre la clase y la calle, como tampoco entre la casa y la calle, pero tampoco entre lo que enseño y la vida de las personas. Es decir, trabajo.
Así, por ejemplo, cuando llegué aquí, armamos el primer convenio con la CUT para formación. Las chiquillas se vinieron, no tan chiquillas algunas, y llenaron de banderas los sábados. Y había un grupo de gays que quisieron venir a las clases, y las mujeres tomaron un voto sobre si iban a aceptar a varones gays, y por supuesto dijeron que sí, que los aceptaban. Pero tuvo que haber una votación porque había algunas que no querían.
Yo te diría que ese segundo tema ha sido duro, pero yo he logrado con la CUT, con los sábados, con ir a las comunidades… He logrado armar puentes. Algunos puentes como con Cortázar, allá arriba, bien enclenques, colgantes, que dan vértigo. Pero ha habido mucho apoyo comunitario. Yo quiero que eso siga. Armamos mesas triestamentales, incluso pluriestamentales en el campus Gómez Millas, y eso se había parado, con derecho a voz y a voto. Todo eso era los 60, el 68, el 70, vivido desde París. Puede sonar siútico, pero yo no soy siútica. En París vi por primera vez a Atahualpa Yupanqui en 1969. Estaba la escoba, tuvimos que correr, embarazada, yo tenía siete meses, correr al metro, ¿te fijas? Pero era normal todo eso.
Que no nos encasillen. Eso ha sido lo más difícil, que no nos encasillen, que no nos encasillemos. Lo peor es que nosotros mismos nos encasillemos.
RP: Mira, justo, nosotras tenemos una pregunta sobre La poética del desengaño, porque pensamos que es un texto fundacional. Uno de los textos fundacionales también es el de Raquel Olea, Lengua Víbora, porque ella establece un corpus y eso es fundamental para la teoría literaria feminista chilena. Pero el tuyo es anterior, muy anterior, lo publicas con 10 años de antelación y es, por eso, podríamos decir, el primer texto de Teoría Literaria Feminista escrito en/desde Chile. Entonces, pensamos, es un texto clave porque reflexiona sobre los feminismos globales, pero también sobre la teoría feminista que ingresa al campo cultural nacional. El prólogo incorpora toda una lectura/postura tuya sobre psicoanálisis y feminismo, y además hace entrar nuevos conceptos al repositorio discursivo, por lo mismo, incluye hasta un glosario ese libro. Yo pensaba, por ejemplo, en Huasipungo de Jorge Icaza, o en La Vorágine… libros en los que, en cuanto comienza a entrar “la voz del otro”, se hace necesaria la “traducción” ¿no?
KO: ¡Nunca me había dado cuenta! Se me había olvidado por completo lo del glosario… No tengo el libro y ahora cobran 17 lucas por comprarlo…
RP: Y ¿Cómo lo compones? ¿Por qué lo titulas de esa forma? ¿Supiste cuáles fueron las reacciones a su publicación? Y, ¿qué réditos académicos te ha traído la publicación del libro?
KO: Parto por ahí, sin ningún rédito. Porque fueron pocas las copias, eso fue en Chile, y yo estaba viajando, volviendo. Pero también, bueno, el rédito fue que me conoció Lucía Invernizzi. Me conoció porque viajé el 85 y participé con las feministas. Ella tenía un taller de literatura de mujeres el 85, entonces yo vine y hablé, no sé de qué hablé, no me acuerdo. Lucía me ayudó con la tesis, me la guió otro profe y se dio cuenta de la tremenda sintonía que tenía con la Lucía y se aterraba. Creía que lo íbamos a castrar o algo. “¡Ay, qué voy a hacer con estas dos mujeres”.
Pero, en mi primera obra no leí solo mujeres, leí varones y mujeres, y en este libro por salir tampoco tengo puras mujeres. Tengo, por ejemplo, el primer texto que me impactó del punto de vista de género, la primera novela latinoamericana: “El periquillo Sarmiento”. México me importa mucho porque soy muy ProMéxico. Tiene que ver con Edipo y disciplina. Bueno, El periquillo Sarniento de Lizardi. Entonces escribí de por qué esa gran novela, entre comillas, y es porque aparece el tipo carnavalesco, se burla de todo, tiene sarna, por la sarna de mezclarse, la nana chichigua le dio la leche, y finalmente a diferencia del Quijote al final se confiesa y recupera el nombre. El Periquillo Sarniento ya no es más, sino José de Sarmiento. No Sarniento. Entonces, cómo limpia la presencia del cuerpo, la disciplina del padre, la madre no le da mucha bola, tiene una nana chichigua… entonces no tiene lugar. Toda la novela es el proceso de conversión del Periquillo. Y la sarna termina en disciplina, en limpieza, y le dedica a los hijos para que no sean como él fue. Entonces, en ese sentido, es clave. Novela patriarcal, disciplinadora, el cuerpo. ¿Por qué es tan importante el cuerpo? El sujeto de la nación, que al mismo tiempo no fue la novela revolucionaria. Esta fue la hidalguía, la colonia, lo clásico en un sentido latinoamericano. El cuerpo tiene que ser moralizado. Es eso el comienzo: la república es patriarcal, pero al mismo tiempo, esa república que nace, es muy moralista. No hay lugar para el descubrimiento, para la aventura, la heterogeneidad que era el tema que más me interesaba para América Latina, y hoy la interseccionalidad, pero la heterogeneidad tenía que ver con las novelas del último medioevo. Las novelas de aprendizaje, todo ese mundo sobre el cual escribe antes de venir toda la cuestión más ilustrada, Bajtin. Todo lo que es el carnaval, la cultura popular, el juglar pero más que juglar, todo lo que tiene que ver con la corte, en la corte… Hay cierto erotismo que bueno, tú sabes que lo estudió Barthes…